Los relatos más bellos del mundo IX
Archivado en: Cuaderno de lecturas, Los relatos más bellos del mundo

(viene del asiento del nueve de septiembre de 2020)
Uno de los primeros recuerdos que guardo de mi madre es el de cierto día del año 66 que me llevó a la piscina del Parque Sindical, que se llamaba entonces. Fue una jornada feliz, como todas junto a ella, pero el baño es lo de menos. A lo que voy es a un momento del trayecto. Para llegar desde Campamento hasta la Carretera del Pardo, donde aún se encuentra este complejo -es el actual Parque Deportivo Puerta de Hierro-, había que recorrer un largo camino que acababa con un autobús -"la camioneta" la llamaban aún los veteranos más castizos-, que se cogía en Moncloa, a la entrada del Parque del Oeste. Lo que recuerdo es el primer transbordo que había que hacer entonces, al bajarse del suburbano y coger el metro propiamente dicho. Como casi todo en el 66, aquello también era distinto: uno y otro eran dos transportes diferentes.
Pues bien, en el vestíbulo de la estación de la Plaza de España -al igual que en la de Campamento-, había un quiosco perteneciente a una sociedad que se llamaba Librerías de Ferrocarriles. El de Campamento, ya con otra denominación, siguió funcionando hasta épocas más recientes. Con frecuencia experimenté en él uno de mis grandes placeres: comprar una publicación con un texto mío. Pero el que me trae ahora es el del subsuelo de la Plaza de España porque, ese día al que me refiero, mi madre, para leer en la piscina mientras yo me bañaba, se compró allí una de esas novelas de la colección Reno. Aquel repertorio, iniciativa de la Editorial Plaza & Janés, ha sido -junto a El Libro de Bolsillo (Alianza Editorial), Austral (Espasa Calpe) y Libro Amigo (Bruguera)- uno de los más queridos y entrañables de mi experiencia como lector. Aún recuerdo que compré los últimos -Introducción a la Ciencia de Isaac Asimov e Historias del atardecer, del gran Dino Buzzati-, muy saldados, en el quiosco que tuvo durante varias décadas mi buen amigo Julián -no recuerdo el apellido- en la calle de Illescas. En fin, en la colección Reno leí con avidez casi todo Sven Hassel y Horizontes perdidos, de James Hilton.
Esa referencia -ya con la calidad de los mitos pues me parece que sus últimos títulos y reimpresiones datan de finales de los años 80-, que es la colección Reno de Plaza & Janés en mi experiencia como lector, dio comienzo ese día en que mi madre me llevaba a la piscina y se detuvo en el vestíbulo del metro de la Plaza de España a comprar uno de sus números. Para ser exacto fue el número 20 y le costó treinta y dos pesetas, los libros siempre valen más de lo que cuestan. Puedo ser categórico al afirmarlo porque aún tengo el susodicho delante de mí, mientras escribo esto, y en la guarda primera aún luce la etiqueta de las Librerías de Ferrocarriles con el año y el precio. Lo conservo con el mismo primor que el resto de los volúmenes que heredé de la autora de mis días. Se trata de una colección de relatos que el húngaro Lajos Zilahy (1891-1974) reunió bajo el título del primero de ellos, El velero blanco.
Naturalmente, en vida de mi madre, yo abominaba de sus escritores favoritos: Pearl S. Buck, François Mauriac, Kunt Hamsun, Louis Bromfield, y, por supuesto, el manido Hemingway. Tras su muerte la cosa cambió de forma radical. No sólo acometí la encomiable tarea de atesorar los libros que me legó junto a los que yo ya había ido adquiriendo por mi cuenta. A partir de entonces, además de mezclar unos y otros, empecé a leer los de la herencia. No hace falta ser el doctor Freud para entender que fue una manera de seguir unido a su espíritu. De hecho, toda mi actividad lectora lo es. Fue ella, y sólo ella, quien me inculcó el amor a los libros y su lectura. La necesidad imperante de escribir vino después, obedeciendo a un ajuste de cuentas con la realidad tras los primeros reveses que me deparó la vida. Pero eso, como decía Kipling, es otra historia. Hoy estoy con la de El velero blanco.
Pese al lugar que ocupan estos relatos de Zilahy en mi mitología personal, lo cierto es que hasta ahora no los había leído. Es más, no había leído nada de este autor. Aunque desde que se la llevó La Parca también leo a sus favoritos con un cariño especial, lo cierto es que sigo un orden estricto en mis lecturas -en el que de vez en cuando incluyo a algunos de sus autores- y es rarísimo que me lo salte. Tan es así que sé positivamente que no podré leer muchos de los libros que atesoro. Para ello, tendría que vivir más de cien años. Habré de conformarme con hojearlos. De hecho, como supongo hará todo el mundo, pasar sus hojas en un examen rápido, es lo primero que hago cuando un nuevo título cae en mi poder Así, si hay adelantarlo, procedo o, en el peor de los casos, sé de qué trata si acaba siendo uno de los que el tiempo no me alcanza para dar cuenta de ellos debidamente.
Aún no había llegado a El velero blanco cuando, prosiguiendo con mi lectura de Los relatos más bellos del mundo -volumen que cuenta entre los del legado de mi madre, por cierto- me he encontrado con que es esta pieza precisamente -bajo el título de El yate blanco- la que abre la selección de las narraciones reunidas bajo el epígrafe de Relatos del mar.
El texto en sí no merece toda esa prosopopeya de mi recuerdo. Se trata en definitiva de una de esas piezas que basan su encanto en la exaltación de lo sencillo o lo rural. De entrada, Zilahy nos introduce en él contándonos lo agradables que eran sus desayunos el último verano en un pueblo a orillas del Adriático, comiendo higos en compañía de un cuervo y de una familia de tortugas nada más levantarse. Urbano radical, como he sido desde que me recuerdo -de pequeño, en los días felices junto a mi madre, me gustaba más la piscina que el mar y me daba miedo salir de Madrid, mi ciudad, también desde siempre otra madre para mí-, la mitificación de la vida sencilla alejada de la urbe, nunca me ha hecho ninguna gracia. El ruralismo, en definitiva, siempre ha sido, es y será reaccionario.
Más allá de las labores del campo, se me antoja que el ruralismo tiene una variante en las faenas del mar, con la sencillez de los pescadores y todo eso. A esa simplicidad viene a loar Zilahy. En aquellos plácidos desayunos, cierto día, unos años atrás, vio llegar al puerto de su descanso a un financiero holandés a bordo del velero blanco aludido en el título. La última temporada había sido mala para los pescadores locales, quienes achacaban sus pérdidas a los barcos de motor. El caso es que no tienen dinero para arreglar la red con la que hacen su faena. La cantidad no es más que una minucia para el holandés, quien decide dársela para que le dejen pescar tranquilamente con su caña.
El verano siguiente, el financiero regresa al lugar. Pero se ve claramente que los negocios le han ido mal. Salvo el de la pesca. Cuando menos se lo espera -incluso intenta rechazar el dinero- los lugareños le dan su parte de las ganancias. El verano siguiente la operación vuelve a repetirse. Eso sí, los beneficios son aún mayores y al holandés le va mucho peor con sus negocios en la ciudad. Y así, sucesivamente. La misma operación vuelve a repetirse hasta que, ya arruinado en sus negocios urbanos, el tipo se instala en el pueblo del adriático, vive de su participación en la pesca local y se entrega la placidez y el encanto de la vida sencilla.
Sí esta primera toma de contacto con Zilahy me ha complacido, ha sido por el recuerdo que me ha suscitado, no por un texto que, desde luego no es uno de los relatos más bellos del mundo. Es, como tantos otros, representativo de la nostalgia campesina y marinera de mediado el siglo XX, cuando la reacción ante el progreso advirtió que la vida futura estaba -y lo sigue estando- en la gran ciudad. Ante tales simplezas me llama la atención la referencia a cierta joven de muy buen ver, que acompaña al holandés el primer verano y, apenas empieza a menguar su fortuna, se nos dice que le ha abandonado. Se me antoja toda una procacidad para la época del relato, cuya primera edición en Plaza & Janés data de 1958. En fin, no es de extrañar el olvido que pesa en nuestro nefasto siglo XXI sobre la obra de Lajos Zilahy. La posteridad sólo le es dada a los autores grandes de veras.
***
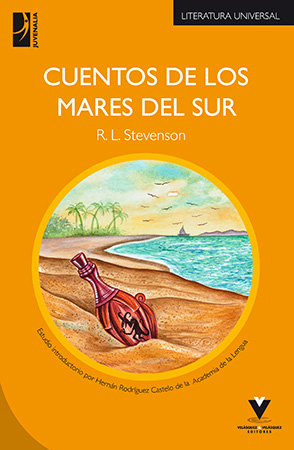
Ese es el caso de Robert Louis Stevenson. Siempre que tengo oportunidad de volver a leer algo de él me sorprende la vigencia que siguen presentando en nuestros días sus asuntos y sus preocupaciones. De todos los escritores decimonónicos que he tenido oportunidad de disfrutar, es el más próximo a la mentalidad y los asuntos de nuestro tiempo. Hace poco hablaba en esta bitácora de los científicos locos canónicos y citaba al doctor Frankenstein y al doctor Moreau. Lástima que el doctor Jekyll se me quedase en el tintero. No hay duda de que el más célebre de los personajes de Stevenson debe integrar el triunvirato rector del género. Por no hablar de la vigencia que tuvo a lo largo de todo el siglo XX el tema del desdoblamiento de la personalidad abordado en El extraño caso del doctor Jekyll y Mr. Hyde (1886). Aún la sigue teniendo, tanto en la ficción como en el debate psiquiátrico de la realidad.
En La isla de las voces, uno de los tres relatos incluidos en Noches en la isla (1893), más conocido bajo el título de Cuentos de los mares del Sur, lo que más me llama la atención es el escrupuloso respeto del autor con la cultura hawaiana. Esa simpatía por los indígenas de los lugares que muestra el gran Stevenson, más o menos remotos del horizonte de los autores decimonónicos, es algo verdaderamente infrecuente.
Keola, el protagonista del cuento -éste lo es en toda la extensión de la palabra puesto que de su fantasía puede extraerse una enseñanza sobre la realidad- es un joven casado con Lehua. Cualquier autor hubiera dicho que Kalamake, el suegro de Keola, era el hechicero de Molokai. Pero Stevenson nos lo describe como "el hombre sabio" de la isla. Esos apuntes son los que me demuestran el respeto de Stevenson hacia el paisanaje autóctono de las islas que habrían de verle morir.
Tan ambicioso como casi todo el mundo, cierto día que, Keola descubre un misterioso dinero que Kalamake guarda bajo un retrato de la reina Victoria en su coronación -las islas Hawái aún estaban administradas por los británicos- convence a su suegro para que le muestre la procedencia del dinero. A tal fin, Kalamke practica un hechizo que les lleva de su casa una misteriosa playa, donde el hombre sabio ordena a su yerno que vaya a recoger ciertas hierbas. Puesto a ello le sale al paso una joven semidesnuda que al punto empieza a huir de algo junto al resto de la gente de su pueblo. De vuelta a la realidad de su casa, Kalamake da "cinco dólares" a Keola y le conmina a que no cuente a nadie lo que ha visto.
Naturalmente, a Keola le falta tiempo para contarle a Lehua el prodigio al que ha asistido y ella le advierte sobre el peligro que entraña engañar a su padre. Cuando Keola vuelve a presentarse ante Kalamake confesándole que está resuelto a conseguir más dinero para hacerse con un acordeón, el hombre sabio le lleva entonces a pescar. Llegan con su barca hasta alta mar, donde "queda muy lejos Molokai" y Maui no parece más que una nube. Kalamake le anuncia que están en el Mar de los Muertos y que la hora postrera de Keola está cerca. Al punto se convierte en un gigante, destruye la barca y deja a su yerno a merced del agua.
Recogido de allí por una goleta con rumbo a Honolulú. A bordo de esta nave Keola pasará un mes. La cosa parece funcionar, incluso le confían el timón de la nave. Pero, cuando nuestro protagonista realiza una maniobra mal y el piloto se dispone a darle una paliza, Keola salta por la borda. Llega entonces a una isla que al principio parece deshabitada, si bien encuentra un poblado abandonado.
Tiempo después arriban al lugar los vecinos del poblado. Le sorprende la cortesía con que le tratan, las atenciones con las que le agasajan, incluso le asignan una nueva mujer. Con todo, allí hay algo que le recuerda la playa que conoció en el hechizo de su suegro. De hecho, su nueva mujer es aquella joven a la que vio huir de algo entonces. También será ella quien le confiese -una vez se ha enamorado de él- que el buen trato que le está dispensando su gente es porque esperan comérsele. Van a dar cuenta allí de sus siniestros manjares porque en su isla los "blancos" tienen prohibida esta práctica.
Keola huye de los caníbales en la primera oportunidad y es presa de otra experiencia prodigiosa en la que escucha las voces de los demonios a los que se refiere el nombre de la isla. Sin embargo, es la voz de Lehua la que viene a sacarle del embrujo. Ella le ayuda a escapar de allí, merced al mismo sortilegio utilizado por Kalamake -una alfombra voladora- y regresan juntos a su casa en Molokai.
Parece ser que Stevenson -aunque como escocés que fue no le supongo católico- defendió públicamente la labor del Padre Damián con los leprosos de Molokai. Finalmente, siguiendo el consejo de un misionero católico -como el belga Damián de Molokai, de la congregación de los Sagrados Corazones-, quien además les denuncia ante la policía, Keloa y Lehua entregan todo el dinero de Kalamake a la Junta Misional.
Acaso sea este último apunte el que más separa a Stevenson del sentir de nuestros días -acercándole a los de su tiempo-, respecto a la mirada que Occidente -vaya parafraseando a Conrad- echó a los mares y paisajes más remotos de su horizonte en la centuria decimonónica.
Publicado el 13 de febrero de 2021 a las 04:15.






















